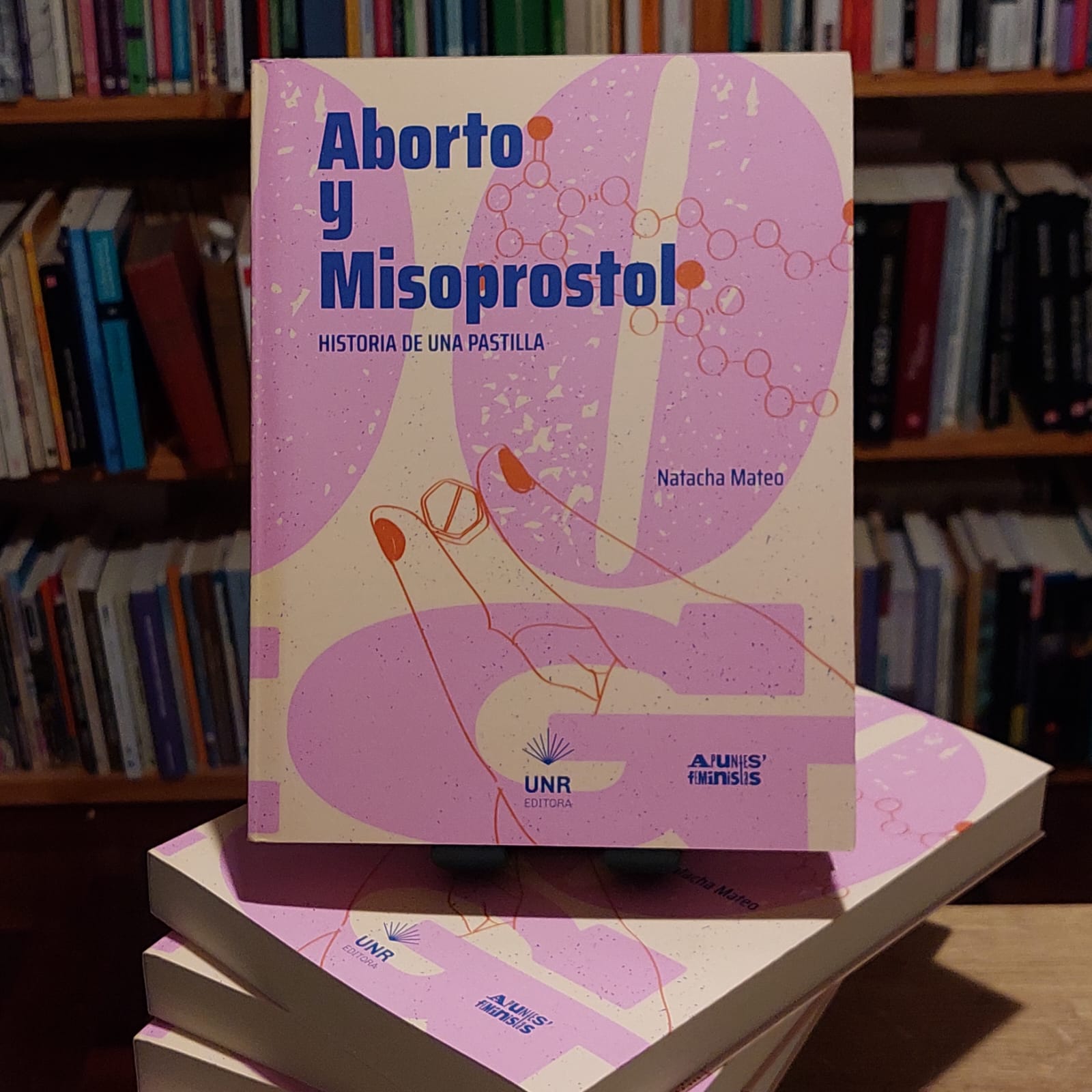Aborto y misoprostol. Historia de una pastilla.
En 2025 se publicó el libro “Aborto y misoprostol. Historia de una pastilla” (UNR Editora) de Natacha Mateo. El mismo surge a partir de la tesis doctoral de la autora en el Universidad Nacional de La Plata en Argentina y fue publicado tras haber sido distinguido con el primer premio en la Tercera Edición del concurso de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género (AAIHMEG). El libro narra la historia del misoprostol desde el marco de su creación en un laboratorio estadounidense de la década de 1970 hasta la legalización del aborto en Argentina en 2020. A lo largo de medio siglo, el libro reconstruye la trayectoria socio-técnica de una droga que había sido inscripta en un primer momento como un protector gástrico –y por ende los ensayos pre-clínicos se habían realizado en el campo de la gastroenterología- pero su uso en América Latina fue especialmente a partir de sus contraindicaciones: la generación de contracciones uterinas. En este sentido, el libro busca desarmar la idea de que el misoprostol era “un protector gástrico que también servía para hacer abortos”. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el misoprostol es un fármaco esencial por reducir las complicaciones por abortos tanto en contextos de legalidad como de ilegalidad. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la droga no había sido creada por la industria farmacéutica con esos fines sino que su uso en el campo de la ginecobstetricia fue un proceso de co-construcción por parte de diversos actores, el libro busca narrar esa historia en diferentes geografías y a partir del análisis de diferentes actores que formaron parte de dicha historia. Cuando el misoprostol comienza a comercializarse en América Latina, en la década de 1980, son las mujeres del nordeste brasileño quienes primero identifican y reconstruyen su efecto secundario —su potencial abortivo— como uso principal. Estas prácticas constituyen las primeras experiencias documentadas de uso abortivo del misoprostol en la región. El libro reconstruye estas formas de uso a partir de investigaciones de la época, basadas en historias clínicas de mujeres que acudieron a hospitales por complicaciones vinculadas a abortos inducidos con esta droga. En cambio, el recorrido del misoprostol en Argentina fue muy distinto. Su primer uso dentro del sistema de salud fue exclusivamente hospitalario y estuvo vinculado a la inducción de contracciones en el trabajo de parto y a la expulsión de embarazos detenidos. Este uso se dio sin una posología definida, sin disponibilidad del medicamento en el sistema sanitario y sin el conocimiento clínico necesario. A partir de este caso, el libro muestra que la práctica médica no se sostiene exclusivamente en la evidencia científica producida por ensayos clínicos, y que las drogas no ingresan al mercado con usos previamente estabilizados. Por el contrario, da cuenta cómo los y las profesionales de la salud fueron construyendo una posología para el uso del misoprostol en sus prácticas clínicas. En las décadas siguientes, el misoprostol comienza a ser central en las experiencias de abortos autogestionados en Argentina en un contexto de clandestinidad. Por ello, se articulan diversas estrategias que el libro recupera de modo interrelacionado para dar cuenta de la complejidad que tiene el uso de la droga. Por un lado, profesionales de la salud que comienzan a indicar la medicación aún cuando no estaba registrada para esos fines y la práctica era clandestina. Por el otro, activistas feministas que comienzan a tejer alianzas en pos de acompañar a las mujeres en la interrupciones de sus gestaciones. En el medio, en Argentina había muy poca información sobre el uso del misoprostol. Los relatos de quienes abortaron en esa época mencionan amigas que les contaron de la medicación, foros de internet que brindaban información, algún médico/a conocido que pasó el dato, pero no mucho más. El libro busca narrar la complejidad de este entramado propio de la clandestinidad haciendo hincapié en acontecimientos claves de este proceso: la publicación del libro “Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas” de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, la creación de consejerías de reducción de riesgos y daños asociadas al aborto en los centros de salud, la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la articulación nacional de Socorristas en Red –una red de acompañantes en situaciones de aborto presente en casi todo el país-, entre otros. En este proceso de co-construcción de la droga como abortiva fueron miles de mujeres las que exploraron de qué maneras y en qué dosis el misoprostol podía interrumpir las gestaciones. Estas experiencias construyeron saberes que fueron tomados como referencia tanto por profesionales de la salud como por colectivas feministas en un proceso claramente interrelacionado. Finalmente, en 2018, se discutió por primera vez un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina que buscaba despenalizar la práctica hasta las semana 12 de gestación. Sin embargo, este proyecto no fue aprobado y recién en 2020, con algunas modificaciones, se sancionó la ley 27.610 que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para personas con capacidad de gestar. En síntesis, el libro recupera la historia del misoprostol, que no es más que la historia de cómo se entrelazaron mujeres, colectivos feministas, profesionales de la salud, farmacias, foros de venta, panfletos, fanzines, activistas socorristas, militantes feministas y efectores públicos en la construcción de saberes sobre el aborto en la clandestinidad, entramado con las discusiones por su legalización.
Aborto y misoprostol. Historia de una pastilla. Read Post »